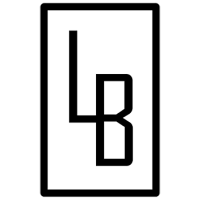Usted está aquí
Viaje por carretera de Gabriel García Márquez a través de Alabama
Un texto que narra el recorrido que el Nobel de Literatura realizó en Estados Unidos. Una historia llena de anécdotas que, hasta ahora, poco se sabían.
En el verano de 1961, Gabriel García Márquez vivía con su familia en el Hotel Webster en West Forty-Fifth Street en la ciudad de Nueva York. Pagaron doscientos dólares al mes por una habitación. García Márquez, de treinta y tres años, se había mudado a la ciudad unos meses antes para unirse a Prensa Latina, la incipiente agencia de noticias cubana con oficinas en el Rockefeller Center. Mientras trabajaba, su esposa, Mercedes, y su hijo pequeño Rodrigo pasaron sus días dando un paseo por Central Park. El FBI estaba monitoreando la sala de redacción, que a su vez se consumía con subterfugios y rumores sobre quiénes entre los periodistas eran contrarrevolucionarios. Poco después, el amigo de García Márquez, Plinio Apuleyo Mendoza, que trabajaba en la agencia de la agencia en La Habana, se enteró del inminente motín y voló a los Estados Unidos para avisarle. Cuando Mendoza llegó, Gabo, como lo llamaban cariñosamente, ya había renunciado. Tenía suficiente dinero para llevar a su familia a Nueva Orleans a bordo de un autobús Greyhound. Mendoza regresó a Bogotá y transfirió el dinero que la familia necesitaría para llegar a la ciudad de México. Allí, Gabo tenía amigos y la posibilidad de que el periodismo de medio tiempo trabajara para mantenerlo mientras escribía su próxima novela, Cien años de soledad.
Aprender acerca de este viaje fue como una pieza de rompecabezas deslizándose en mi lugar. Leí Cien años de soledad por primera vez durante la escuela de postgrado. En aquel entonces, sabía poco sobre el libro o su autor. Algo sobre la forma en que fue escrito me pareció sureño. Se hizo eco de mi hogar en la zona rural de Alabama, escritores regionales que admiraba, y la novela que en ese momento estaba tratando desesperadamente de terminar. Todavía estaba descifrando mi identidad como escritor, y Cien años de soledad se convirtió en una influencia enorme y formativa para mí. Leyendo Soledad, me sentí como Aureliano Segundo de la novela cuando inesperadamente se encuentra con el fantasma del gitano Melquíades solo en una habitación:
Un mediodía ardiente, poco tiempo después de la muerte de los mellizos, contra la luz de la ventana vio al viejo sombrío con su sombrero de ala de cuervo como la materialización de un recuerdo que había estado en su cabeza desde mucho antes de que él naciera.
Cuando leí Soledad por primera vez, quería entender cómo un pueblo ficticio en América del Sur, imaginado por un escritor colombiano que vivía en la Ciudad de México, podía recordar tan fuertemente mi hogar en el sur de los Estados Unidos. Busqué pistas en esas cuatrocientas páginas magistrales. Pero el viaje en autobús que García Márquez tomó directamente por el sur, pensé, podría revelar más. García Márquez debió haber prestado mucha atención durante todas esas horas, más de trescientas personas en total, viajando por mi tierra natal. Después de todo, el superintendente de la compañía bananera que llega a Macondo es un Jack Brown de Prattville, Alabama, un pueblo a las afueras de Montgomery. Tal vez, pensé, las cosas que Gabo experimentó en este viaje podrían aparecer a lo largo de la obra maestra que escribió cinco años después de su llegada a la Ciudad de México.
Mientras leía Soledad una vez más, seguí notando cómo García Márquez escribió sobre la tierra. Él describe la tierra como “la comida original”. Vencida por “una lágrima de nostalgia” una tarde de lluvia, en la novela Rebeca esconde puñados de tierra dentro de sus bolsillos y los come, poco a poco, en secreto. Para tomar prestada una idea del ensayo de Eudora Welty “Place in Fiction”, el lugar confina y define los personajes. Toma este pasaje desde el principio:
Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos más antiguos en aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las botas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes cdestrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podían regresar, porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos.
Siendo un niño, pasé incontables horas deambulando por los cuarenta acres que poseían mis abuelos maternos en el norte de Alabama, un profundo bosque de frondosas cortado por claros arroyos y descuartizado por algún pasto descuidado. Parecía posible caminar todo el día sin llegar a las fronteras de la propiedad. Al igual que los personajes de Soledad, existía dentro de la naturaleza en lugar de a pesar de ello. A menudo me arrastraba en un estado de fuga, fascinado por la belleza que encontré, incluso cuando la presencia de mi familia había alterado, si no destruido, la apariencia de este lugar. Aquí, la tierra, como en el Macondo de García Márquez, era un repositorio de toda la creación. Mi abuela me enseñó la importancia de conocer la flora y la fauna local, la geología y los mitos, como si esta información pudiera de alguna manera protegerme o al menos acercarme al conocimiento de que en la historia eterna del mundo, yo era el equivalente a una mota en la espalda de una mosca.
Como García Márquez, dejé el lugar inalienable de mi juventud, él en la Ciudad de México, yo mismo en las Montañas Rocosas y luego en el Nordeste. En 2016, mi compañero y yo viajamos a la Ciudad de México durante una temporada especialmente contaminada. Se habían establecido límites sobre la cantidad de vehículos permitidos en las calles cada día. Una mañana, tomamos un taxi al sur del Centro Histórico, donde nos alojábamos, más allá de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde los estudiantes fumaban abiertamente porros en el césped, más allá del cuenco hundido del Estadio Olímpico Universitario, a un barrio residencial tranquilo en una colina. Las casas estaban bien cuidadas, y los autos de lujo estaban estacionados a lo largo del bordillo. Era un día laborable, y las únicas personas que se movían eran trabajadoras domésticas y un guardia de seguridad privado. Mi compañero y yo comenzamos a caminar por la suave pendiente de la calle, tratando de parecer discreto a medida que contábamos los números de las casas.
Reconocí la imponente buganvilla primero. Había visto la vid en fotografías de 114 Fuego, que se extendía por la fachada de piedra de la casa colonial de dos pisos donde, dos años antes, Gabriel García Márquez había echado el último suspiro. Cuando el guardia de seguridad dobló una esquina, mi compañero y yo cruzamos la calle y doblamos hacia la casa. La buganvilla había arrojado algunas de sus flores de color rosa brillante en una zona de césped bien cuidada. Agarré tres con calma. De vuelta a casa, conservamos, enmarcábamos y colgábamos cuidadosamente estas flores en nuestra pared como un tótem. Que repaso cada vez que voy a mi oficina a escribir.
Tres personas con recuerdos del viaje en autobús a Nueva Orleans están vivos hoy. Contacté a Rodrigo, pero él rechazó una entrevista. Le envié una carta a Mercedes Barcha pero no recibí respuesta. Mientras tanto, configuré una llamada de Skype con Plinio Apuleyo Mendoza. Autor, periodista y diplomático colombiano, Mendoza fue amigo de toda la vida de García Márquez. Me puse ansioso por la llamada. Me acercaría mucho más a García Márquez, pensé, que unas pocas flores marchitas colgadas en la pared.
Mauricio Mendoza, sobrino de Plinio, aceptó traducir nuestra conversación. Para el momento en que llamaron, estaba lloviendo afuera de mi casa como si imaginara que llovería en la aldea de la selva de Macondo. La lluvia hacía difícil escuchar a Plinio, murmurando en español por el altavoz, pero era más fácil imaginarlo a él y a su sobrino sentados en una mesa en el comedor de un departamento del cuarto piso con vista a una calle principal en el extremo norte de Bogotá. Mauricio estaba familiarizado con muchas de las historias que su tío le contó. Después de hacer una pregunta, solía decir: “Sé esto”. No sabía si esto significaba que Mauricio estaba emocionado o aburrido de escuchar las historias contadas de nuevo.
Después de presentarme, confirmé que Plinio había prestado a García Márquez dinero para ir de Nueva Orleans a la Ciudad de México. “Todo lo que pude reunir fue ciento cincuenta dólares”, dijo. Gabo luego recordó la cantidad como cien. Le pregunté si García Márquez alguna vez mencionó el viaje en sus muchas conversaciones. ¿Era importante para él? Plinio mencionó una carta que Gabo había enviado después del viaje, pero no pudo recordar sus detalles. Más tarde, encontré un recuerdo del viaje que García Márquez escribió, que detalla lo que antes solo había leído en los libros de William Faulkner:
Al final de ese viaje heroico nos habíamos enfrentado una vez más a la relación entre verdad y ficción: los inmaculados partenones en medio de los campos de algodón, los granjeros tomando su siesta bajo los aleros de las posadas al borde del camino, las cabañas negras sobreviviendo en la miseria, los blancos herederos del tío Gavin Stevens caminando hacia las oraciones del domingo con sus lánguidas mujeres vestidas de muselina; el terrible mundo del condado de Yoknapatawpha había pasado frente a nuestros ojos desde la ventanilla de un autobús, y era tan verdadero y humano como en las novelas del viejo maestro.
Fueron agotadores catorce días en el camino. En la biografía de Gabriel García Márquez: A Life, Gerald Martin describe la dieta de “interminables” hamburguesas de cartón, “hot dogs de aserrín” y cubos de plástico de Coca-Cola. “Esto no concuerda con García Márquez y Mercedes que comenzaron a compartir la comida de bebé de Rodrigo. Incluso si la pareja hubiera sido más rica, sus opciones gastronómicas aún habrían sido limitadas. Este era el sur segregado. De esta manera, se mantuvo muy parecido al lugar que Faulkner inmortalizó como el condado de Yoknapatawpha. Años más tarde, en un ensayo para El Espectador, García Márquez reconoció que “como experiencia literaria, [el viaje] fue fascinante, pero en la vida real -a pesar de que éramos muy jóvenes- no se parecía a ninguna otra cosa”. Viajando por Maryland, Virginia, ambas Carolinas, en los profundos estados de Georgia, Alabama, Mississippi y Louisiana, la familia se enfrentó a la discriminación racial. García Márquez escribió sobre la ignominia de beber de fuentes de agua “de colores”. Mientras estaba en Montgomery, donde solo cinco años antes se había desarrollado el ahora famoso boicot de autobuses urbanos, un propietario de un motel rechazó a la familia. Fueron confundidos con mexicanos, que no eran más bienvenidos que los invitados negros.
Le pregunté a Plinio si creía que el hecho de haber visto de primera mano el sur de Estados Unidos había influido en García Márquez. Dijo que no, entonces, tal vez sintiendo mi desilusión, me dijo que García Márquez le había presentado el trabajo de Faulkner. “[Gabo] pasó por varias ciudades donde Faulkner vivió y se mudó”, dijo Plinio. “Entonces eso lo inspiró”.
Sobre la base de rutas de autobuses comunes en este momento, García Márquez muy probablemente siguió los pasos de Faulkner en Nueva Orleans. Mientras estuvo allí, gastó parte del dinero que Plinio había enviado en una comida de brazos caídos. Según el libro de Martin, Gabo y Mercedes cenaron en “Le Vieux Carré”, un restaurante de estilo francés de primera clase, conocido por su bouillabaisse. Tom Fitzmorris, quien, desde 1977, ha estado rastreando y compilando menús de restaurantes de Nueva Orleans, me dijo que Le Vieux Carré estaba ubicado en la esquina de Bourbon Street y Bienville Street, en el edificio donde una vez funcionó Brennan, un icono del Barrio Francés. A una cuadra y un corto paseo por Royal Street, con su fotogénica barandilla de hierro y sus persianas pintadas, Faulkner vivió en un apartamento del primer piso, ahora una librería, mientras escribía un borrador de su novela Soldier’s Pay.
García Márquez pidió bistec. Qué lujo después de dos semanas de comer alimentos para bebés y comidas grasosas en estaciones de autobuses segregados y mostradores de tiendas departamentales. Sin embargo, cuando llegaron los bistecs, la pareja se molestó al ver melocotón cortado en la parte superior de la carne. Por muy particular que parezca, Fitzmorris me dijo que la guarnición no era original de Le Vieux Carré. “[Fue] tomado prestado de una conocida cadena local llamada Buck Forty-Nine Steakhouse, que servía a cada entrada con la mitad de un melocotón en conserva.” Probablemente la idea de alguien sea equilibrada y dulce. “De hecho”, me dijo Fitzmorris, “había una sucursal del Buck Forty-Nine al otro lado de la calle del Vieux Carré. ¿Tal vez se confundieron?
Desde Nueva Orleans, García Márquez y su familia viajaron a la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. Lo primero que hicieron fue buscar una fonda, un pequeño restaurante familiar. “Nos sirvieron para comenzar, como sopa, un arroz amarillo y tierno, preparado de una manera diferente a la del Caribe”, escribió García Márquez. “‘Bendito sea Dios’, exclamó Mercedes mientras lo intentaba. “Me quedaría aquí para siempre si tan solo siguiera comiendo este arroz”. Un tren los llevó hasta la Ciudad de México y llegaron, según García Márquez, “sin nombre y sin un clavo en los bolsillos”.
Él y Plinio continuaron una correspondencia regular, escribiéndose el uno al otro, dijo Plinio, todas las semanas. En una de estas cartas, García Márquez vuelve a hablar del viaje:
Llegamos sanos y salvos después de un viaje muy interesante que demostró, por una parte, que Faulkner y el resto dijeron la verdad sobre su entorno y, por otra, que Rodrigo es un joven perfectamente portátil que puede adaptarse a cualquier emergencia.
Sabía que Plinio estaba cerca de Mercedes, y le pregunté si alguna vez había dicho algo sobre el viaje.
“No”, dijo. “Realmente no. Aparte de cosas personales sobre Rodrigo, que era un niño. Tres años de edad, más o menos. Entonces él estaba incómodo en el autobús. Ya sabes, cosas personales. Nada realmente importante desde un punto de vista literario “.
Plinio no entendía que no estaba persiguiendo importancia literaria. Yo, como muchos otros, había sentido una conexión personal con García Márquez. Más aún, había imaginado una conexión personal que él puede o no haber hecho con mi casa. Quería creer, como García Márquez tuvo con Faulkner, que habíamos pisado los mismos lugares. Sentí casi como si esto pudiera otorgar una protección similar a las que me criaron para creer que emanaba de la tierra de mis abuelos.
Tal vez le pregunté demasiado a Plinio, de ochenta y cinco años, y esperaba que dejara conversaciones desde una niebla de memoria de más de cincuenta años. Aún así, seguí adelante. Me contó cómo, cuando él y Gabo eran hombres jóvenes, habían frecuentado los cafés de Bogotá para coquetear con las camareras y mantener la corte entre otros escritores. Me habló de París y de ver su primera nieve. Comprendí el deseo de Plinio de recordar estos tiempos y por qué los recuerdos serían más vívidos que los de un viaje en autobús que él no tomó. Pensé en el momento en la Soledad en que los habitantes de Macondo son vencidos por una plaga de pérdida de memoria. Comienzan a marcar todo dentro de la vista con un pincel entintado:
Al comienzo del camino al pantano pusieron un letrero que decía MACONDO y otro más grande en la calle principal que decía que DIOS EXISTE.
Pregunté una vez más si Plinio pensaba que el viaje influyó en Cien años de soledad. “No”, me dijo claramente. Las experiencias que dieron forma a este libro fueron enterradas en el autor mucho antes de abordar ese autobús. Después de nuestra conversación, reconsideré lo que había visto en la obra maestra de García Márquez. Me volví más, no menos, cautivado por su capacidad de imaginar una aldea selvática que trascendía fronteras geográficas y culturales: un lugar sin restricciones, donde encontré recuerdos de mí pasado en Alabama que fueron tan poderosos que me negué a creer que no los pusieran intencionalmente allí. Para mí por el autor mismo.
Contenido originalmente publicado en el Blog Libreta de Bocetos.
- 311 lecturas